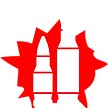ACTO PRIMERO
Contra la represión, firmeza
CAPÍTULO I.
Quienes se atrevieron a protestar

“Prisioneros por la gracia de Dios”, así se denominan el grupo de más de sesenta sacerdotes que convivieron entre las paredes de la cárcel Concordataria de Zamora. Un espacio dedicado para aquellos curas que se mostraban contrarios al régimen franquista y que no tuvieron miedo en expresar sus ideas. Sus condenas, que oscilaron entre uno y veinte años, se debieron casi en su totalidad a la defensa de sus derechos que, según los protagonistas, habían quedado desamparados por la “complicidad del Estado español y la Iglesia Católica”. De este modo, una vertiente de la Iglesia se desmarcó de la actuación del Vaticano, erigiéndose como los sacerdotes revolucionarios que desafiaban la rigidez del régimen dictatorial.
Los sacerdotes que convivieron entre rejas entre 1968 y 1975, la mayoría de origen vasco, vieron privada su libertad por múltiples actos que fueron condenados en la década: muchos de ellos denunciaban la exposición de la bandera de España en las iglesias, aprovechaban las homilías en euskera para criticar al régimen y otros fueron condenados por colaborar con la banda terrorista ETA y otras razones políticas. Pero la mayoría de las penas que se impusieron en este periodo rozaban los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal. De este modo, sus actos tuvieron un mismo destino: la Cárcel Concordataria de Zamora.
_edited.jpg)
CAPÍTULO II.
Un destino entre rejas
La apertura de la cárcel Concordataria de Zamora no fue algo casual. Es un hecho que se fraguó poco a poco en un contexto de protestas, manifestaciones y expresiones de algunos reaccionarios al régimen. Tal y como atestigua el religioso vasco Juan Mari Arregi en un manifiesto, condenado en la década de los sesenta: “aquel destino, cárcel y exilio, se fue gestando en la medida en que esa parte de la Iglesia se fue radicalizando y separándose de la Iglesia jerárquica oficial, brazo derecho del régimen franquista”.
-
1944. Se produce una primera protesta por parte del clero vasco expresando, por medio de una carta al Vaticano, la defensa de los derecho humanos que estaban siendo vulnerados por el régimen de Franco.
-
27 de agosto de 1953. Tras largas negociaciones y el difícil entendimiento de la Iglesia Católica y el régimen franquista, que había sido vinculado a la Alemania nazi, se firma el Concordato de 1953 entre España y la Santa Sede.
-
Mayo 1960. Un total de 339 religiosos firman un manifiesto enviado a los obispos españoles, al Nuncio y a la Secretaría de Estado del Vaticano que denunciaba la falta de libertad de expresión bajo la dictadura franquista y que, según reza el texto, “en las comisarías de policía de nuestro país se emplea el tormento como método de exploración y búsqueda del transgresor”. Además, el texto tuvo gran repercusión en la prensa internacional.
-
30 de noviembre de 1966. Se celebró la primera huelga de “Bandas de Echevarri” que duró casi un año y fue la más larga del periodo franquista. Los trabajadores de la empresa vizcaína, “Laminación de bandas en frío”, protagonizaron un parón en su actividad para reclamar mejores condiciones en su trabajo, que había sufrido un incremento de intensidad pese a la reducción de sus retribuciones. En ella participaron algunos de los sacerdotes vascos comprometiéndose con la causa revolucionaria que les llevaría a la Cárcel concordataria de Zamora o al exilio.
-
Febrero 1967. Se produce la primera detención de sacerdotes vascos tras protagonizar una manifestación ilegal de 80 curas de sotana negra frente el Gobierno civil de Vizcaya. Según cuenta Arregi: “fueron los pistoletazos de salida para nuevas y más contundentes acciones de un grupo de curas conocido luego como Gogortasuna”. El organismo se define como la dureza o resistencia a rayar un mineral y se constituirá, de este modo, como un grupo de acción frente al régimen franquista.
-
Junio de 1968. Se organiza una protesta por la muerte del etarra Txabi Etxebarrieta en el que participaron Juan Mari Zulaika y otros compañeros sacerdotes.
-
22 de julio 1968. Se estrena el pabellón dedicado a los sacerdotes en la cárcel Concordataria de Zamora cuyo objetivo era el cumplimiento de las penas de aquellos religiosos opuestos al régimen. La apertura del espacio coincide con el permiso que transmitió Pablo Gurpide, Obispo de Bizkaia, al gobernador civil, en el que daba su “conformidad para que puedan cumplir al arresto supletorio en una Penitenciaría del Estado”. Tal y como atestiguan los sacerdotes hoy, el pacto entre la Iglesia y el estado franquista condujo a curas antifranquistas, independentistas y obreros a cumplir condena entre las rejas de la prisión de la Carretera de Almaraz, kilómetro 2, durante siete años.

CAPÍTULO III.
Garaje con barrotes
A las seis de la mañana los gritos de los funcionarios hacen saber a los sacerdotes que comienza el día en la cárcel Concordataria de Zamora. El desayuno no llegaba hasta una hora después,así que Julen Kalzada, el último preso que abandonó la prisión, invirtió las horas, de los 7 años que pasó entre rejas, aprendiendo euskera y estudiando Historia, lo que le permitió escribir varios artículos y publicar un libro tras abandonar el presidio.
El café era sinónimo de desayuno y la sopa de comida del mediodía. La alimentación no era considerada un manjar; se presentaba de forma repugnante, era poca y siempre fría. Los presos tenían que silenciar los gruñidos de sus tripas con la comida que le hacían llegar sus familiares. Además, cada mesa del comedor era custodiada por varios funcionarios, que caminaban alrededor para tener todo lujo de detalles sobre las conversaciones que allí se cocían.
Entre los funcionarios más conocidos destacaban los apodos de Koipe, por su manía de sobar a los presos y Hammurabi, por su similitud a los emperadores egipcios. Eran la sombra de los presos; no se encontraba uno sin el otro. Controlaban el patio, las salas de estudio, el comedor e incluso privaban de intimidad los espacios de ducha o váter; que carecían de puertas y separadores. Las celdas, por su parte, eran individuales.
Además, a la vigilancia siempre le acompañaba el sustantivo de tortura. Los sacerdotes describían las celdas de castigo como lugares muy concurridos e inhóspitos, tanto en verano como en invierno. Las tuberías se congelaban y el morado se convertía en el color predominante de las piernas de los presos. El calor de los veranos las hacía estancias insoportables. Pero toda queja estaba penada con golpes en todas las partes del cuerpo y con presiones psicológicas, que podían llegar a prolongarse varios días.
El control se alimentaba con la censura en los medios de comunicación. Los telediarios estaban prohibidos y los periódicos habían sido manipulados. El Marca y El Diario de Zamora eran los únicos medios impresos existentes. Eran presentados llenos de recortes; sobre todo en las secciones de política y sociedad.
El garaje con barrotes, apodada así la prisión por los sacerdotes, bloqueaba y censuraba todo tipo de comunicación con el exterior. Un muro de doble reja separaba a los familiares de los reclusos durante las visitas. La conversación, a gritos, podía durar 20 minutos y el funcionario anotaba lo conversado para luego dar parte. Solo los familiares de primer grado, padres y hermanos, eran bienvenidos. Estos encuentros eran la única forma de saber como se encontraban verdaderamente sus más allegados, ya que de toda carta, la dirección penitenciaria, mutilaba párrafos que creía convenientes. El inicio de un nuevo mes iba marcado por la llegada del pariente.

CAPÍTULO IV.
En esta oscuridad, medio muertos
El altar de la prisión estaba envuelto en llamas. El televisor voló al patio exterior de la prisión. En apenas cinco minutos las sillas, los colchones, las mesas y las puertas quedaron reducidas a escombros. El 6 de noviembre de 1973, en la prisión Concordataria de Zamora, no quedó ni un cristal por reventar. Los amotinados buscaron a través del motín una forma de hacerse oír. Se habían sublevado contra la Iglesia y el Estado; ya que los acuerdos entre ambas instituciones habían colocado a los sacerdotes en esa prisión. Y como última instancia, los reclusos pedían cumplir condena en instituciones penitenciarias comunes o al menos, ser trasladados a conventos donde continuar recluidos.
A esto se le sumó la ausencia de servicios elementales para sobrevivir y las condiciones deshumanizadoras en las que se encontraban entre rejas, que habían prendido la mecha de los sacerdotes, lo que les había llevado a desmantelar la prisión. Así fue como los amotinados acabaron pasando 120 días en habitaciones desnudas. En medio de la oscuridad, medio muertos eran las pintadas de Amuriza como único decoro de la sala.
La repercusión del motín invadió las calles. Dos días más tarde,en forma de solidaridad con los prisioneros, los obispos enviaron una carta al Ministerio de Justicia en la cual se pedía la supresión de la cárcel condenatoria. Sin embargo, todo se quedó en simples palabras almacenadas en un papel.
Las condiciones precarias de las celdas de castigo más que acallar a los presos, les incitaron a seguir protestando. El 26 de noviembre de 1974 decidieron que el altavoz de sus protestas sería la abstinencia alimenticia. Se le atribuye el protagonismo de la huelga de hambre a Javier Amuriza, Javier Kalzada, Jon Extabe, Alberto Gabicagogeascoa, Jesús Navera y Francisco García Salve. La rebelión duró apenas seis días, ya que el estado de salud de los sacerdotes se vio gravemente perjudicado y fueron trasladados al hospital. Pensaron que habían vencido, que el siguiente traslado les llevaría a un convento, sin embargo, tras la recuperación sus huesos volvieron a parar a Zamora.
En el exterior de la prisión, durante esos seis días, cien personas, entre ellas 40 curas, se encerraron en el seminario de Madrid como símbolo de apoyo. La protesta rezaba: “con los cristianos que han celebrado esta asamblea, compartimos la preocupación honda por los sacerdotes que se encuentran recluidos en la cárcel de Zamora y que actualmente realizan una huelga de hambre. Pedimos urgentemente que sean trasladados y se cambie el régimen penitenciario que se aplica a dichos sacerdotes”.
Sin embargo, ninguna de estas protestas les situó tan cerca del exterior como el túnel construido en el lavadero de la prisión. Fue el lugar idóneo porque era un cuarto cerrado con llave y cubierto de serrín. Josu Naberan, uno de los cabecillas recuerda que fue un trabajo laborioso: “hicimos una copia de la llave con cera y un peine. Construimos un túnel de 15 metros utilizando solo cucharas. Nos llevó cerca de seis meses y participamos diez curas”. El trabajo se dividía en tres grupos: unos cogían la tierra del túnel con cajas de leche, otros se deshacían de ella a través del desagüe de la ducha y los últimos se encargaban de entretener a la vigilancia.
A tres días de la fuga, cuando ya se visualizaba la calle a través del túnel, un funcionario entró en la sala y se la encontró envuelta en polvo. La sospecha de que algo no iba bien le hizo ir a buscar refuerzos. En este tiempo, un preso que aún seguía escondido en el túnel pudo salir. Los carceleros, de esperar encontrarse una radio, descubrieron lo que había sido casi el intento de fuga más exitoso de la historia, hasta el momento.
CAPÍTULO V.
Por la verdad, justicia y reparación
La cárcel Concordataria de Zamora cerró sus puertas en 1976. En marzo de ese mismo año, los curas presos en Zamora fueron trasladados a conventos vigilados por la Guardia Civil. Sin embargo, no tomaron la justicia por su mano hasta el 14 de abril de 2010. Ese día 40 religiosos firmaron la querella enviada a la jueza argentina María Servini. La mayoría de ellos estuvieron recluidos en la cárcel Concordataria de Zamora, mientras que otros fueron encerrados en otras cárceles y conventos. Por todo lo que sufrieron decidieron interponer una querella ante los tribunales de la República Argentina. La famosa Querella Argentina o, como se le conoce en el ámbito judicial, Querella 4591/10 “N.N. Genocidio”. Una acusación que representa la lucha por conseguir verdad, justicia y reparación.
Y sí, tuvieron que recurrir a la Justicia Universal porque la Ley de Amnistía de 1977 ha perdonado los crímenes de la dictadura, dejando impune el genocidio de Estado que se vivió en España durante el franquismo. Además, esta ley niega cualquier reconocimiento o derecho a las víctimas que, durante 40 años, sufrieron los crímenes cometidos por el régimen. Pero, como dicen los querellantes: “amnistía no es sinónimo de amnesia. Las víctimas del franquismo hemos sido durante todo este tiempo ignoradas y silenciadas, y es hora de recordar nuestra lucha y la represión padecida como una parte imprescindible de la historia reciente de nuestro país”.
La batalla que persiguen los querellantes es hacer recordar e impedir el olvido, además de exigir responsabilidades políticas y penales a los aliados de la dictadura.
CAPÍTULO VI
Contra la represión, firmeza
Los sacerdotes siguen presentes en asociaciones como el colectivo Goldatu, asociación memorialista de presos y represaliados vascos de la dictadura. Una forma de luchar unidos por la Memoria y contra la impunidad franquista.
Goldatu se ha creado para voltear y contrarrestar la verdad sobre lo que supuso la dictadura del general Franco con su versión de los hechos.
Ha nacido por la necesidad de reivindicar la verdadera historia de las personas que se enfrentaron a la represión que existió en España en las décadas de 1960 y 1970, y que después de medio siglo todavía no han podido hacer justicia, todo bajo la visión de los sacerdotes que vivieron la experiencia de la cárcel.
Por ello, mediante la web de la asociación, persiguen el objetivo de aportar luz para alcanzar un mundo libre de opresión social que dicen vivir. Todo porque, como ellos manifiestan, “la Ley de la Memoria Histórica del gobierno socialista deja insatisfecho el deseo de dignificación, reparación y justicia de las víctimas y sus familias”.
EXTRA | Apaiz Kartzela
Apaiz Kartzela es una obra que relata la experiencia de los curas, la gran mayoría vascos, que fueron recluidos en la cárcel concordataria de Zamora durante la dictadura franquista. Sacerdotes condenados y encarcelados por usar en sus sermones argumentos en defensa de derechos sociales, políticos, lingüísticos y culturales, entre otros. Una realidad que los directores Ritxi Lizartza, Oier Aranzabal y David Pallarés quieren acercar a la sociedad mediante su documental.
Según comenta Lizartza, el documental toma como eje de la narración la propia existencia de la cárcel de Zamora por dos motivos. El primero es que no se conoce que haya habido esa cárcel de curas porque nunca había habido una cárcel de curas en el mundo. Lo segundo es que es una historia que no se conoce. Partiendo de ahí, han hecho una reconstrucción de todo lo que fue esa historia a partir de testimonios, descubrimientos que han hecho alrededor de esa investigación. Hallazgos de materiales gráficos, de personas que pensaban que estaban muertas y las han encontrado. Han realizado 40 entrevistas. 35 más o menos han sido a curas que estuvieron allá. “La verdad es que es una historia que ha pasado hace medio siglo y que está encauzada en la Querella Argentina, algo importante a considerar contra ministros franquistas como Rodolfo Martín Villa”, confiesa el director.
Su objetivo es que valga como homenaje a las personas que estuvieron en la cárcel y como reconocimiento a un sufrimiento que no ha obtenido ninguna otra compensación. Según nos cuenta, han logrado plasmar en pantalla un tema tan delicado gracias a recursos de animación que han tenido que usar para rediseñar, testimonios de los protagonistas y la música. “Los sacerdotes tenían un dicho: Gogorkeriaren kontra gogortasuna, vendría a significar contra la represión, firmeza. Hicieron un disco con distintas canciones, algunas religiosas y otras con contenido político-social, defendiendo los derechos que ellos reivindicaban, así que usaremos parte de ese material”.
Han usado tanto la animación como testimonios directos y los propios contenidos de la banda sonora para expresar de alguna forma todo eso que ellos vivieron durante la represión. “También tenemos imágenes de la época, aunque evidentemente no se filmaban las torturas. Pero el documental da puerta a ofrecer sorpresas con imágenes de la época que posiblemente nadie espera que hayamos encontrado”.
Pese a que hicieron un pase el día 7 de diciembre en la Feria de Disco y Libro de Durango, no será hasta finales de abril cuando la proyección saldrá a la calle. Eso sí, primero se estrenará en festivales y después llegará el turno de proyectarla en las ciudades.