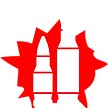ACTO SEGUNDO
Malamadre del 93

CAPÍTULO I.
Un producto penitenciario
Imagina levantarte y sentir el frío del hormigón sobre tu espalda. Imagínate abrir los ojos y ver cuatro paredes grises desnudas como única decoración de la sala. Imagínate levantarte y no ver apenas luz. Imagínate oír tus tripas rugir y no saber si recibirás desayuno. Imagínate que tu único objetivo en la vida es idear un plan de fuga, en una habitación de aislamiento, para huir de un centro penitenciario.
Estas han sido las sensaciones de Santiago Cobos durante 22 años de su vida. Un leonés cuyo nombre tintó las listas de presos más peligrosos de España las últimas décadas. En 1989, con 20 años su vida dio un giro drástico viéndose privado de libertad por los barrotes de la cárcel de León. Un tiroteo contra otra familia le condenó a 7 años, pero acabaron siendo 70 debido entre otras cosas, a motines, secuestros de rehenes y la muerte de un funcionario, y a consecuencia de su lema “todo preso tiene derecho a fuga” .
Recorrió en ese tiempo numerosas prisiones, acompañado por un cartel sobre sus hombros con el letrero de fuguista y reivindicativo: León, Daroca, Valladolid, Burgos, Puerto Santa Maria, Zamora, Carabanchel, entre otras, y acabó con sus huesos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento de Valladolid; la cárcel dentro de la propia cárcel. “Ver que estás secuestrado por una mafia con total impunidad para hacerte lo que quieran contigo, a través de la fuerza. Quieres salir de esa realidad, escapar fugandote, entonces claro, te vas metiendo en más líos, conoces la parte más oscura de la cárcel y a los psicópatas de corbata, que son los carceleros, que están allí metidos y que tienen su odio incrustado”.
A día de hoy, debido a ese recorrido, se considera un producto penitenciario animalizado y con una carga de odio que ha podido, con los años, ir desactivando. Un odio que le brotaba cada día al sentirse como un perro rabioso enjaulado que solo recibía palos. Además, la incomprensión social que percibía ante la situación, y que se le incrustó a Santiago en el corazón, le convirtió en un peligro para el Sistema Penitenciario y para la sociedad en general. Un odio que utilizaba como escudo y que llegó a justificar cada una de sus acciones ilícitas y dañinas dentro de la prisión.
Ahora que puede ver las cosas con cierta perspectiva, ya que han pasado 8 años desde que consiguió la libertad condicional y 31 desde que su cuerpo cayó por primera vez en una celda, Santiago Cobos se considera la misma persona, aunque con mayor conocimiento sobre sí, gracias a las mil y una noches donde solo se tuvo así mismo como compañero. Hoy intenta hacer de su vida un proyecto anónimo, tranquilo y desenvuelto; contando con lo que tiene y con lo que la vida le ofrece. Siempre ha sentido que su verdadero sitio está fuera, con el cariño de su familia y de su gente.
CAPÍTULO II.
La rotonda
 |  |  |  |
|---|---|---|---|
 |  |  |
La espera de un juicio en León, por estar promoviendo uno de sus primeros motines, los escasos kilómetros que sitúan a la ciudad de Zamora y la existencia de unas celdas de máxima seguridad, en las que aislar a los presos de primer grado, sitúan a Santiago Cobos en la cárcel Concordataria de Zamora, a finales de 1992.
Los muros de la prisión se alineaban según la estructura panóptica; las galerías de las celdas se distribuían alrededor de un centro principal, que permitía a los funcionarios, desde la torre central controlar toda la zona a simple vista. Este sistema predominante en las cárceles españolas, permitía al funcionario gozar de cierto poder sobre los presos, que no podían percibir de forma directa cuando estaban siendo vigilados. El recinto de la prisión estaba constituído por dos muros, con sus respectivas cabinas exteriores; el primero perteneciente a Instituciones Penitenciarias y el segundo a la Guardia Civil.
El pabellón, donde se situaban las 70 celdas de régimen de primer grado* se encontraban a la izquierda del centro principal. La rotonda era la zona de las últimas estancias de máxima seguridad; el hábitat de Cobos desde finales de 1992 hasta principios de 1993. Accedió directamente a ese régimen debido al apodo de fuguista que le acompañaba. Dormía amparado por doble puerta, una de barrotes y otra opaca y la única luz de la que gozaba era la que entraba por los huecos de la chapa metálica de la puerta opaca, del tamaño de la circunferencia de un cigarrillo. Ni siquiera tenía celda fija.
Era una prisión fría, vieja y precaria. Entre los muros, además de ratas, albergaban presos de muy distinta ideología, distribuidos en dos plantas. Salían al patio, situado en la planta baja, en dos turnos constituidos por 5 presos. Aunque Cobos, debido a la alta seguridad que le custodiaba, llegó a salir solo en varias ocasiones. La vida en Zamora se regía por la rutina: patio, celda, patio, celda. Entre tanto, podían hacerse con café, tabaco o bollos Martínez del economato.
Cobos, sin embargo, de esa rutina vivió poco. Ya que en más de una ocasión estuvo visitando las celdas de primer grado, primera fase. Un régimen de castigo mucho más estricto. Los departamentos eran especiales, las salidas al patio estaban recortadas y las actividades limitadas. Las celdas eran individuales y protegidas por un sistema de puertas más restrictivo. Los derechos penitenciarios casi eran inexistentes debido a las sanciones que te colocaban en ese régimen. Las comunicaciones y las salidas de Cobos estaban restringidas hasta nueva orden.
La etapa de Cobos en Zamora señaló su experiencia penitenciaria. El Motín de 1993 protagonizado por el preso marcaron la penitenciaría de de Zamora y se convirtió para él en un arma de doble filo. Por un lado, la repercusión del motín le sirvió como altavoz de denuncia de los abusos y malos tratos que sufrió a manos del Sistema Penitenciario. Y por otra parte, le llevaron a parar a la cárcel dentro de la propia cárcel; el sistema Fichero de Internos de Especial Seguimiento (F.I.E.S.)
EXTRA
RÉGIMEN DE PRIMER GRADO:
Es un régimen que agrupa a los presos considerados peligrosos o socialmente inadaptados y cuyo método de actuación es el aislamiento físico. Todo interno en este régimen tiene limitadas las horas de salida al patio a 2 o 3 al día y siempre lo harán en compañía de otro preso, jamás en grupo. Sus comunicaciones suelen estar intervenida. Además, diariamente se practicará el registro de las celdas y cacheo de los internos, pudiendo recurrirse al desnudo integral por orden motivada del Jefe de Servicios. También, entra dentro de la normativa las visitas médicas periódicas para analizar el estado de salud de los presos. Y por último, el Consejo de Dirección elaborará las normas de régimen interior sobre barbería , duchas, peluquería, economato, distribución de comidas, limpieza de celdas y dependencias comunes, disposición de libros, revistas, periódicos y aparatos de radio y televisión y sobre las ropas y enseres de que podrán disponer los internos en sus celdas.
TEO MOVILLA:
Teo Movilla, ex coordinador regional de Prisiones de CC.OO. de Castilla y León y funcionario de la cárcel provincial de Zamora entre 1979 y 1995, sitúa entre rejas, en esa época, a tres grupos más de presos peligrosos: “los GRAPO, los menores de entre 18 y 21 años y los de primer grado, entre ellos Santiago Cobos.”. La llegada progresiva de estos grupos combativos convirtió el día a día entre los muros en un conflicto continuo con los funcionarios. Era habitual para el zamorano Teo encontrarse destrozadas las celdas acolchadas; revestidas para evitar suicidios, desmontados los bancos anclados con tornillos a la pared, el sonido del aporreamiento de las celdas e incluso la posesión de pinchos entre los presos. El vandalismo colmó con la salida de los presos menores de edad al tejado de la prisión. Esta situación, frenada a tiempo por la Policía, los trasladó y dispersó en distintas cárceles provinciales.
CAPÍTULO III.
Sustancias
En su estancia en la cárcel convivió con dos tipos de droga: la de la cárcel y la de fuera. La droga legal contra la ilegal. La gente que se droga en la cárcel y la que lo hace en las discotecas. El hecho de drogarse por diversión o por resignación, problemas y la falta de libertad al vivir entre rejas. La droga que fuera te hace “guay” y la droga como vía de escape. La droga sustituta, la famosa metadona, considerada un tratamiento médico. Y la sustituible, la heroína. Dejando de lado lo de fuera, dentro de la cárcel también conviven, dos tipos de droga que arrastran a los presos a duros desenlaces.
Aunque Santiago prefirió mirar desde la distancia el mundo de la droga, durante su encierro ya existían esos presos que necesitan conseguir droga como sea, aunque eso conlleve a meterse en problemas. Pedir droga y luego no pagarla acarrea un mal final, esa es también la cárcel de hoy en día. La de la droga ilegal, la de las películas y los traficantes. Pero también existe la otra droga, la facilitada por la administración, la que promocionan como terapia para vencer a las drogas ilegales. El famoso tratamiento con metadona.
Teóricamente este opiáceo sirve para estabilizar a las personas, pero conlleva el adormecimiento de los presos que acceden a desintoxicarse dentro de prisión. La metadona consigue tranquilizar a los heroinómanos. Gente que está personalmente desahuciada o, como les llama Santiago, “delincuentes circunstanciales”. Gente que acaba entre rejas por su drogodependencia”. Personas a las que la búsqueda diaria de heroína les llevó a las puertas de prisión. Porque tener la necesidad de meterse un gramo diario supone querer conseguirlo dando igual cómo. Por eso cada día que pasa es un problema mayor, un paso más cerca de estar entre rejas. Y justo eso fue lo que les pasó.
Eso sí, una vez dentro de la cárcel reina la metadona. Así es como la dependencia a una sustancia ilegal acaba mitigándose para renacer como adicción a una nueva sustancia, esta vez legal y prescrita. El tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) no solo sirve para desintoxicar, sino que ofrece más derechos penitenciarios. Algo tentador para cualquier preso. Tan solo hace falta firmar un contrato aceptando el tratamiento y en el que te comprometes a no quejarte y a no incumplir sanciones. Romper estas condiciones supone el fin del suministro de metadona para el preso. Justo ahí es cuando empieza la locura y el retorno a buscar la otra droga, la ilegal. Y así, sin importar cómo conseguirla, vuelven los problemas, el no poder pagar las sustancias y los desenlaces sangrientos.

CAPÍTULO IV.
Fuga fallida
Santiago ya tenía plan. Fugarse descendiendo por los muros de prisión con las sábanas que había conseguido. Él quería largarse de la cárcel de Zamora y sabía que lo podía conseguir. Pero esto nunca pasó, acabó abandonando su plan para unirse a la idea de tres presos veteranos. Uno de ellos conocía muy bien la prisión y le propuso escaparse de ahí. Habían pensado retener a algún funcionario como rehén para negociar y poder usarlo como escudo humano. El segundo paso sería coger las llaves e ir abriendo puertas y reteniendo más funcionarios hasta cruzar la puerta que les separa de la libertad, donde les esperaría un coche que tenían pensado reclamar durante la negociación. Este plan de fuga se convirtió en el motín de 1993 y así es como comenzó.
A las cuatro de la tarde del 17 de enero de 1993 los internos, custodiados por cuatro funcionarios, regresaban a sus celdas después de estar en el patio. En ese momento, empuñaron un punzón y aprovecharon para abalanzarse contra los funcionarios. Lograron secuestrar a tres, pero el despiste de uno de los fugitivos permitió que dos funcionarios se escapasen. Ellos fueron los encargados de dar la voz de alarma. Sin embargo, todavía les quedaba un funcionario al que poder usar para escapar. L. P. V., de 28 años, herido en una pierna al intentar huir. Tras secuestrarle, le quitaron las llaves para abrir las celdas de los otros dos presos con los que planeaban fugarse. Ahora sí, Fernando Serrano González, Alberto Gabarre Vargas, Santiago Cobos Fernández y José Luis Casa Expósito, hombres con un largo historial delictivo, ya estaban preparados para seguir con el plan de fuga.
Optaron por presionar a los demás funcionarios para que les abrieran las puertas, pero se encontraron con muchos obstáculos. Exigieron, a cambio de soltar al rehén, ropa, un coche para escapar y una cantidad de dinero que no determinaron. Sabían que la Guardia Civil no iba a ceder, no pensaban abrirles las puertas de prisión que custodiaban. Pero los presos siguieron forzando la situación durante siete horas de falsos diálogos. Eran conscientes de que no iban a permitirles salir aunque mataran al rehén.
Los contactos con el director del centro penitenciario siguieron hasta que, a las once de la noche, la cárcel retumbó. Volaron puertas y paredes, golpeadas por varios grupos de intervención armada, ya era un hecho, los GEOS habían llegado a por ellos. La unidad especial irrumpió en la tercera galería en la que se encontraban los presos junto al rehén. Resolvieron la situación asaltándoles a tiros y Santiago salió mal parado. Le fracturaron una pierna, un brazo y le abrieron la cabeza de tal manera que le tuvieron que coser 40 puntos. Su vida después del intento de fuga tampoco fue muy tranquila, le duchaban con agua fría y volvió al hospital otro par de veces porque le arrancaban las escayolas.
Pero todo motín acaba con una investigación. Los presos que participaron acabaron en el primer grado, en aislamiento y con una buena paliza. Les cambiaron de cárcel y, durante el trayecto, les machacaron. La vida de los presos se complicó mucho más, sobre todo cuando secuestras a un funcionario. Ese delito tiene una pena de entre 17 y 20 años de prisión por funcionario secuestrado. Y la trama del motín puso su punto y final cuando la Justicia decidió que Santiago fuera reubicado en aislamiento de la prisión de Valladolid. “Ahí es donde yo acabo con mis huesos en las FIES”.
Pese a que esta fue la versión de Santiago, no es la única que se puede escuchar acerca del motín de 1993. “Tal vez ellos también querían fugarse, pero uno de los motivos del motín, si no es el más importante, el segundo más importante, era matar”. Teo Movilla, funcionario de la prisión en ese año, confirma que la intención de los presos era matar a otro interno, un cabecilla de una banda rival. Sin embargo, cuando consiguieron las llaves para abrir la celda de su presa, la víctima ya había sido avisada, por lo que no consiguieron acabar con él. El interno troceó dos mantas que tenía en la celda y les prendió fuego con el encendedor que tenía para fumar, de esta forma logró salvar su vida. Cuando los presos metían la mano para abrir la celda y matarle, él le daba con las mantas ardiendo para impedirlo, así cuatro o cinco veces hasta que desistieron y pasaron al segundo objetivo: la fuga.

CAPÍTULO V.
Un control creciente
En 1991 se emite una Circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que impone otro muro invisible, pero contundente sobre los presos más peligrosos de la época. De este modo, entre 60 y 70 internos conviven bajo un régimen de cárcel hermética, acorazada y donde toda medida de seguridad era poca. Santiago Cobos, tildado como preso conflictivo por su intento de fuga en 1993, percibe una nueva muralla que saltar hacia libertad. Y esta era una barrera difícil de derrumbar.
El régimen F.I.E.S. sumió a Santiago en un nuevo escenario de celdas individuales custodiadas por una puerta de barrotes, tras la que yacía un muro de hormigón. No había cama anclada ni silla ni mesa. Tampoco objetos personales, libros o ropa. El interno vivía con las manos entrelazadas y escoltadas por las esposas con las que cada día le colocaban los funcionarios. No podía tener nada en la celda, “te tenían con un buzo de mecánico y con unas chanclas de ducha como única indumentaria”, atestigua Cobos.
Durante su estancia en estas galerías bajas donde el contacto con los presos estaba prohibido, Santiago batalló para que el régimen fuese considerado como ilegal. Las huelgas de hambre y las luchas internas se sucedieron para intentar combatir la rigidez del control de F.I.E.S. que había sido impuesto sin estar recogido por la Ley Orgánica Penitenciaria. “Conseguimos que algún juez de vigilancia lo considerara ilegal y lo dictaminase autos, en el sentido de que una circular no podía quitarte los derechos básicos de reinserción, de vivencia digna”, narra el interno.
Pero la voz de protesta de los internos fue silenciada por la vigilancia de los funcionarios y la psicosis acabó siendo el estado natural en aquel escenario saturado de odio. Un ambiente de aversión continua al funcionario directo, al director que le cubría, al juez de vigilancia que daba la razón al sistema sin escuchar los escritos de los internos y a la sociedad que aplaudía. Santiago, atrapado en una caja fuerte de la que no conocía la combinación, acabó convirtiéndose en un peligro, un kamikaze al que le daba igual todo. Tal como cuenta el ex preso, “en este espacio ya no importaba lo que la ley decía, era algo personal”.

El Fichero de Internos de Especial Seguimiento establece un nuevo mecanismo de control en 1991 bajo el tercer gobierno de Felipe González y el ministro de interior, José Luis Corcuera Cuesta. Este nuevo modelo de régimen de alto control se aplica con regularidad en 1996, bajo el contexto de las revueltas y motines que se habían sucedido en los centros penitenciarios españoles y la construcción de las macro cárceles. El Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias era el organismo encargado de designar quién era F.I.E.S. sobre el cual se ejercía un seguimiento de vigilancia en sus comunicaciones, sus actividades y movimientos. En la actualidad se sigue cuestionando la legalidad de este régimen.
Además, según las características del interno se establecieron distintos tipos de F.I.E.S: de control directo, para narcotraficantes, bandas armadas, funcionarios de seguridad y funcionarios de Instituciones Penitenciarias que han de ser protegidos y fichero de características especiales para los internos por delitos graves contra la libertad sexual.
Santiago Cobos perteneció al primer tipo de F.I.E.S. que, según la Institución 21/1996 en la que se regula su aplicación, consistía en: “Internos especialmente conflictivos y peligrosos, protagonistas e inductores de alteraciones regimentales muy graves que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la Institución, tanto dentro como fuera del centro con ocasión de salidas para traslados, diligencias u otros motivos”.
EXTRA
F.I.E.S. (Fichero de Internos de Especial Seguimiento)
CAPÍTULO VI.
En el papel de un criminal
Santiago Cobos recibe una llamada una vez consigue el régimen ordinario en la prisión de Topas, en Salamanca. Sus abogados y amigos le comentan la realización de un nuevo proyecto cinematográfico cuyo argumento desarrolla un motín en la cárcel. Santiago, que había experimentado el régimen F.I.E.S. y que conocía la realidad de primera mano de cómo se fragua un motín, del argot que se utiliza, accedió a asesorar la película.
Daniel Monzón, director de Celda 211, visitó por primera vez a Santiago Cobos a través del locutorio de la cárcel. Monzón expresó su interés por conocer el proceso de organización de una sublevación y, a partir de entonces, conversaron a través de vis a vis sobre el motín. Luis Tosar, quien encarna el personaje de Malamadre en la película, estuvo también presente en esos encuentros. Tosar, en busca de mimetizar con Santiago Cobos, preguntó sobre las razones que tiene el cabecilla para organizar un motín. Cuestiones sobre las que Cobos tenía cierta experiencia.
El personaje de Malamadre, así como quien fue protagonista del intento de fuga de 1993 en la realidad, es un perfil de líder que organiza una revuelta porque arrastra un cansancio de la vida en la cárcel y, normalmente, no tiene nada que perder. El cabecilla, tal y como transmitió Cobos, “es alguien que está harto de cumplir en la cárcel y de la hipocresía de la sociedad”. Celda 211 refleja unos personajes que son producto del espacio en el que conviven y que Santiago agradeció que se presentase fiel a la realidad. Un ambiente de luchas entre los dos lados de los muros que custodian la cárcel, pero también de batallas internas en las que los presidiarios combaten por ser depredadores y no presa.
Esa fidelización que transmitieron los productores de la película con la realidad hace que el personaje de Malamadre, aunque irradie violencia, tenga carisma y que el público empatice con sus actos dentro de la ilegalidad de la prisión. También porque el protagonista demuestra unos principios que provocan que acabe hermanando con el funcionario principiante, Juan Oliver, que queda atrapado en una celda y al que brinda su amistad.
La visión de quienes están al otro lado del muro, los funcionarios, y que es encarnada por el personaje de José Utrilla, fue inspirada por la experiencia de Santiago Cobos. En las conversaciones mantenidas en una sala de visitas de la cárcel de Valladolid, el interno manifestó su convencimiento sobre las acciones ejercidas por parte de los funcionarios que, tal y como expresó Santiago Cobos a Monzón, es gente que está amparada por Instituciones Penitenciarias y que tiene oportunidad de hacer daño y desatar su odio. Utrilla, según Cobos, “es el Malamadre de los funcionarios, aunque yo creo que peor, con peores principios y esta realidad existe dentro de la cárcel también”.
Ni el argumento de Celda 211 ni su ambientación pilló de imprevisto a Santiago Cobos. Él vivió el escenario de la cárcel de Zamora de primera mano y en su piel queda grabado el número de su celda, aunque no fuese 211.


José Utrilla, representado por Antonio Resines
en un fragmento de la película Celda 211.
Malamadre es el personaje protagonista de Celda 211, inspirado en Cobos.
Teo Movilla también encuentra semejanzas entre lo que vivió ese enero de 1993 y Celda 211. “Los cabecillas del motín, como en la película, taparon la cámara principal, aunque otras más alejadas no fueron capaces de cubrir”. Precisamente, por estas últimas Movilla vivió las negociaciones con los presos, así como la actuación del Grupo Especial de Operaciones. Aunque, tal y como recuerda el funcionario, hay algunos puntos de ficción en la película que, según nos cuenta, son innegables: “Que el público se acercara a la cárcel y que los funcionarios aporrean no es real. Un funcionario nunca aporrea fuera del recinto de la prisión, en todo caso lo harían las fuerzas de la Guardia Civil que tienen el deber de controlar”.
En todo caso, existe un punto en el que Movilla difiere del mensaje de la película, que fue el mismo que transmitió Cobos. Quien fue funcionario de la cárcel de Zamora se muestra convencido de que la reinserción es el principal objetivo de este escenario: “existen muchos casos que lo demuestran, pero en algunos momentos es difícil de aplicar la tarea de reinserción y es mejor esperar”. Aunque finalmente, según cuenta Movilla, los presos se reinsertarán en la sociedad o, al menos, ese es el fin de un escenario como la Cárcel Provincial de Zamora.
EL ESCENARIO:
LA CÁRCEL DE ZAMORA
REALIDAD vs FICCIÓN
Fotos cedidas por Pablo Rubio

ECONOMATO

ROTONDA #1

ROTONDA #2

GALERÍA
Acto anterior
Imágenes tomadas de la película Celda 211 (2009, Daniel Monzón)